La teoría de la justicia de John Rawls (11)
La teoría de la justicia de John Rawls (11)
LA
DEFINICIÓN DE
DESOBEDIENCIA CIVIL
LA
DEFINICIÓN DE RECHAZO
DE CONCIENCIA
EL DEBER DE OBEDECER A UNA LEY INJUSTA
No
es difícil explicar por qué hemos de obedecer leyes justas, promulgadas con una
constitución justa. En este caso, los principios del deber natural y el de
imparcialidad establecen los deberes y las obligaciones requeridas. En general
los ciudadanos están obligados por el deber de justicia, y aquellos que han
ocupado puestos y cargos aventajados, o que se han beneficiado de ciertas
oportunidades para favorecer sus propios intereses, además están obligados a
cumplir su parte por el principio de imparcialidad. El problema es en qué
circunstancias y hasta qué punto estamos obligados a obedecer acuerdos
injustos. A veces, se dice que no estamos obligados a obedecer en estos casos,
pero esto es un error. La injusticia de una ley no es, por lo general, razón
suficiente para no cumplirla, como tampoco la validez legal de la legislación
(definida por la actual constitución) es razón suficiente para seguir con ella.
Cuando la estructura básica de la sociedad es razonablemente justa, estimada
por el actual estado de las cosas, hemos de reconocer que las leyes injustas
son obligatorias siempre que no excedan ciertos límites de injusticia. Al
tratar de distinguir estos límites, nos acercamos al complicado problema del
deber y la obligación política. La dificultad reside, en parte, en el hecho de
que en estos casos hay un conflicto de principios. Algunos principios aconsejan
la obediencia, mientras que otros nos aconsejan lo contrario. Por tanto, las
exigencias del deber y de la obligación política han de ser examinadas a través
de una concepción de las prioridades adecuadas. Hay, sin embargo, otro
problema. Como hemos visto, los principios de justicia (en orden lexicográfico)
corresponden a la teoría ideal (§ 39). Las personas en la posición original
suponen que los principios que reconocen, sean los que fueren, serán
estrictamente obedecidos y cumplidos por todos.
Por
tanto, los principios de la justicia resultantes son aquellos que definen una
sociedad perfectamente justa, dadas unas condiciones favorables. Con la
suposición de obediencia estricta llegamos a cierta concepción ideal. Cuando
preguntamos en qué circunstancias serán tolerados unos acuerdos injustos,
afrontamos un problema diferente. Hemos de averiguar cómo se aplica la
concepción ideal de la justicia, si es que se aplica, a casos en que, en vez de
tener que reajustar las naturales limitaciones, afrontamos la injusticia. El
estudio de estos problemas corresponde a la parte de la obediencia parcial de
la teoría no ideal. Incluye, entre otras cosas, la teoría del castigo y la
justicia compensatoria, la guerra justa y la objeción de conciencia, la
desobediencia civil y la resistencia militante. Estos asuntos están entre los
principales de la vida política, y sin embargo hasta hoy la concepción de la
justicia como imparcialidad no se les aplica directamente. No intentaré
discutir estos problemas en general. De hecho, consideraré sólo un fragmento de
la teoría de la obediencia parcial: a saber el problema de la desobediencia civil
y el rechazo consciente, e incluso aquí supondré que el contexto es el de un
estado próximo a la justicia, es decir, uno en el que la estructura básica de
la sociedad es casi justa, haciendo las concesiones que se suponen razonables
dadas las circunstancias. Una comprensión de este caso reconocidamente especial
puede ayudar a aclarar los problemas más difíciles. Sin embargo, para examinar
la desobediencia civil y el rechazo consciente, hemos de considerar varios
puntos referentes al deber y a la obligación política. Por una parte, es
evidente que nuestro deber u obligación de aceptar los acuerdos existentes
algunas veces puede ser desechado. Estas exigencias dependen de los principios
del derecho, que pueden justificar la desobediencia en ciertas ocasiones. El
que la desobediencia esté justificada depende de la extensión que alcance la
injusticia de las leyes y de las instituciones. Las leyes injustas no están al
mismo nivel, y lo mismo ocurre con las instituciones y los programas políticos.
Hay
dos formas en las cuales puede producirse la injusticia: los acuerdos
existentes pueden diferir en varios grados de las normas públicamente
aceptadas, que son más o menos justas; o puede ser que estos acuerdos se adecuen
a la concepción de la justicia que tenga una sociedad, o a la visión de la
clase dominante, pero esta misma concepción puede ser irracional, y en muchos
casos claramente injusta. Como hemos visto, algunas concepciones de la justicia
son más razonables que otras (§ 49). Mientras que los dos principios de
justicia y los interrelacionados principios del deber natural y de la
obligación definen la opinión más razonable entre los de la lista, acaso otros
principios no sean irrazonables. En realidad algunas concepciones mixtas son
bastante adecuadas para muchos propósitos. Por regla general una concepción de
la justicia es razonable en proporción a la fuerza de los argumentos que puedan
ofrecerse para adoptarla en la posición original. Este criterio es
perfectamente natural, si la posición original incorpora las diferentes
condiciones que han de imponerse a la elección de principios, y que conducen a
una equiparación con nuestros juicios. Aunque sea fácil distinguir estas dos
formas en que las instituciones existentes pueden ser injustas, una teoría factible
de cómo afectan nuestro deber y nuestra obligación política es otra cosa.
Cuando las leyes y los programas políticos se desvían de las normas
públicamente reconocidas, es ciertamente posible apelar al sentido de justicia
de la sociedad. Más adelante sostengo que esta condición se presupone al
cometer una desobediencia civil. Si, a pesar de todo, no se viola la
predominante concepción de justicia, entonces la situación es muy diferente. El
curso de acción que se ha de seguir depende en gran parte de lo razonable que
sea la doctrina aceptada y de los medios asequibles para cambiarla. Sin duda,
es posible vivir entre diferentes concepciones mixtas e institucionistas, lo
mismo que con enfoques utilitarios cuando no son interpretados de manera
demasiado rigurosa.
En
otros casos, como cuando una sociedad está regulada por principios que
favorecen mezquinos intereses de clase, no tenemos otro recurso que el de
oponernos a la concepción predominante y a las instituciones que justifica por
medios tales como la promesa de cierto éxito. En segundo lugar, hemos de
considerar el problema de por qué en una situación cercana a la justicia,
normalmente tenemos la obligación de obedecer leyes injustas. Aunque algunos
autores han puesto en duda esta idea, creo que la mayoría la aceptaría. Sólo
unos cuantos consideran que cualquier desviación de la justicia, por pequeña
que sea, anula el deber de obedecer las normas actuales. ¿Cómo explicar este
hecho? Como el deber de justicia y el principio de imparcialidad presuponen que
las instituciones son justas, se hace necesaria otra explicación (13). Ahora
bien, podemos responder a esta pregunta si postulamos una sociedad casi justa,
en la que existe un régimen constitucional viable, que satisface, en mayor o
menor grado, los principios de la justicia. Supongo así que, en su mayor parte,
el sistema social está bien ordenado, aunque no perfectamente, ya que en este
caso no se produciría el problema de la obediencia a leyes y programas
injustos. Según estas suposiciones, la consideración anterior acerca de una
constitución justa como ejemplo de justicia procesal imperfecta (§ 31) ofrece
una respuesta. Ha de recordarse que en la convención constitucional, el
objetivo de las partes es encontrar entre las diferentes constituciones justas (aquellas
que satisfacen el principio de libertad igual) la que mejor conduzca a una
legislación justa y eficaz, en vista de los hechos generales acerca de la
sociedad en cuestión. La constitución se considera como un procedimiento justo
aunque imperfecto, proyectado, en tanto lo permiten las circunstancias, para
asegurar un resultado justo. Es imperfecto porque no hay proceso político
factible que garantice que las leyes promulgadas de acuerdo con él serán
justas. En los asuntos políticos no puede lograrse una justicia procesal
perfecta. Además, el proceso constitucional debe basarse en gran parte en
alguna forma de votación. Supongo que alguna alteración de la regla de mayorías
adecuadamente fijada es una necesidad práctica.
Sin
embargo, las' mayorías (o coaliciones de minorías) están sujetas a cometer
errores, si no por falla de conocimiento o de juicio, como resultado de
enfoques limitados y egoístas. No obstante, nuestro deber natural de apoyar las
instituciones justas nos obliga a obedecer las leyes y los programas injustos
o, al menos, a no oponernos a ello por medios ilegales, en tanto estas leyes y
programas no excedan ciertos límites de injusticia. Si se nos exige defender
una constitución justa, hemos de aceptar uno de sus principios esenciales, el
de la regla de mayorías. En un Estado casi justo, tenemos normalmente el deber
de obedecer leyes injustas en virtud de nuestro deber de apoyar una
constitución justa. Dado el modo de ser de las personas, hay muchas ocasiones
en que este deber entrará en juego. La doctrina contractual nos lleva a
preguntarnos si aceptaríamos una norma constitucional que nos exigiese obedecer
leyes que nosotros consideramos injustas. Podríamos preguntarnos: ¿cómo es
posible que siendo libres podamos aceptar racionalmente un procedimiento que
puede ir en contra de nuestra propia opinión, y dar efecto a la de los demás? (14).
Una vez que consideramos el punto de vista de la convención constitucional, la
respuesta es bastante clara. En primer lugar, entre el limitado número de procedimientos
factibles que siquiera tienen alguna oportunidad de ser aceptados no hay
ninguno que decida siempre en nuestro favor, y en segundo lugar, el consentir
en uno de estos procedimientos es preferible a que no se logre ningún tipo de
acuerdo. La situación es análoga a la de la posición original en la que los
grupos desechan toda esperanza de oportunismo egoísta: esta alternativa es el
mejor candidato de cada persona (o el segundo mejor, dejando de lado la
limitación de la generalidad), pero puede ser, obviamente, inaceptable para
otros. De modo similar, si bien en la etapa de la convención constitucional las
partes confían en los principios de justicia, deben hacerse concesiones unos a
otros para lograr un régimen constitucional. Aun con la mejor de las
intenciones, sus opiniones acerca de la justicia tienen que chocar.
Al
elegir una constitución, y al adoptar alguna forma de la regla de la mayoría,
los grupos aceptan los riesgos de sufrir los defectos del sentido de la
justicia de los demás para obtener las ventajas de un procedimiento legislativo
eficaz. No hay otro modo de producir un régimen democrático. No obstante,
cuando adoptan el principio de mayorías, las partes acuerdan desechar las leyes
injustas sólo en ciertas condiciones. En términos generales, a la larga, la
carga de la injusticia sería más o menos uniformemente distribuida entre los
diferentes grupos de la sociedad, y las penalidades de los problemas injustos
no serían demasiado pesadas. Por tanto, el problema de la obediencia es problemático
para las minorías permanentes que han sufrido la injusticia durante muchos
años. No se nos exige, ciertamente, que consintamos en la pérdida de nuestras
libertades básicas, ya que esta exigencia no podría haber estado inmersa en el
significado que se le da al deber de justicia en la posición original, ni
concordaría con la idea que se tiene de los derechos de la mayoría en la
convención constitucional. En lugar de ello, sometemos nuestra conducta a la
autoridad democrática, sólo hasta el punto en que se hace necesario, para
compartir equitativamente las imperfecciones inevitables de un sistema
constitucional. Aceptar estas cargas supone reconocer y estar dispuestos a
trabajar dentro de los límites impuestos por las circunstancias de la vida humana.
En vista de ello, tenemos un deber natural de urbanidad, consistente en no
invocar los errores de los programas sociales como excusa para no obedecerlos,
ni explotar las inevitables lagunas de las normas para promover nuestros
intereses. El deber de urbanidad impone la aceptación de los defectos de las
instituciones, y cierta moderación al beneficiarnos de ellos. Sin cierto
reconocimiento de este deber, la fe y la confianza mutua están expuestas a
desaparecer. Por tanto, en un estado próximo a la justicia, existe normalmente
el deber (y para algunos también la obligación) de obedecer las leyes injustas,
mientras no excedan ciertos grados de injusticia. Esta conclusión no es mucho
más brillante que la que afirma nuestro deber de obedecer las leyes justas. Nos
lleva, sin embargo, un paso más lejos, ya que cubre un más vasto campo de
situaciones y, lo que es más importante, da cierta idea de las preguntas que
han de hacerse para averiguar cuál es nuestro deber político.
EL STATUS DE LA REGLA DE MAYORÍAS
Es evidente, a partir de las observaciones
anteriores, que el procedimiento de la regla de mayorías, aunque definido y
delimitado, ocupa un lugar secundario como mecanismo procesal. La justificación
se basa directamente en los fines políticos que la constitución trata de
alcanzar y, por tanto, en los dos principios de justicia. He supuesto que
alguna forma de la regla de mayorías ofrece su justificación como el mejor
medio disponible de garantizar una legislación justa y efectiva. Es compatible
con una libertad justa (§ 36) y posee cierta naturalidad, ya que si se permite
una regla de minorías no hay un criterio obvio para seleccionar quién ha de
decidir, y se viola la igualdad. Una parte fundamental del principio de
mayorías es que el procedimiento satisfaga las condiciones básicas de la
justicia. En este caso, las condiciones son las de la libertad política:
libertad de palabra y de reunión, libertad de tomar parte en los sucesos
públicos, de influir por medios constitucionales en el curso de la legislación
y la garantía del justo valor de estas libertades. Cuando desaparece esta base
no se satisface el primer principio de la justicia. Aun cuando esté presente,
no hay certeza de que se promulgue una legislación justa (15). No sirve, por
tanto, la idea de que lo que desea la mayoría es correcto, de hecho ninguna de
las concepciones tradicionales de la justicia ha sostenido esta doctrina,
manteniendo, por el contrario, que el resultado de la votación está sujeto a
principios políticos. Aunque, en circunstancias determinadas es justificable
que la mayoría (adecuadamente definida y delimitada) tenga el derecho
constitucional de hacer las leyes, esto no implica, sin embargo, que las leyes
promulgadas sean justas. La disputa por la sustancia acerca de la regla de mayorías
se refiere a cómo queda mejor definida y si las limitaciones constitucionales
son medios eficaces y razonables para consolidar el balance total de justicia.
Estas
limitaciones son utilizadas a menudo por minorías infractoras para conservar
sus ventajas ilícitas. Es un problema de juicio político, y no pertenece a la
teoría de la justicia. Basta tener en cuenta que, aunque los ciudadanos someten
su conducta a la autoridad democrática, es decir, reconocen que el resultado de
una votación establece una regla obligatoria, no someten a ella su juicio.
Deseo considerar ahora el lugar que ocupa el principio de la regla de mayorías
en el procedimiento ideal que forma parte de la teoría de la justicia. Una
constitución justa se define como una constitución en la que habrían convenido
unos delegados racionales en una convención constitucional, guiados por los dos
principios de justicia. Cuando justificamos una constitución, exponemos
consideraciones para mostrar que habría sido adoptada en esas condiciones. De modo
similar, las leyes y los programas justos son aquellos que serían promulgados
por legisladores racionales en la etapa legislativa, quienes están obligados
por una constitución justa y que conscientemente tienen como modelo los
principios de la justicia. Cuando criticamos las leyes y las medidas tratamos
de explicar que no serían elegidos mediante este procedimiento ideal. Ya que
incluso los legisladores racionales llegan a menudo a conclusiones diferentes,
es necesario votar en condiciones ideales. Las restricciones de la información
no garantizarán un acuerdo, ya que, a menudo, las tendencias de los hechos
sociales serán ambiguas y difíciles de evaluar. Una ley o un programa es
suficientemente justo, o al menos no es injusto, si, cuando tratamos de imaginar
cómo funcionaría el procedimiento ideal, decidimos que la mayoría de quienes
toman parte en este procedimiento y cumplen sus estipulaciones estarían en
favor de esta ley o de este programa.
En
el procedimiento ideal, la decisión alcanzada no es un compromiso, no es un
trato entre grupos opuestos tratando de favorecer sus propios fines. La
discusión legislativa ha de concebirse no como una contienda de intereses, sino
como un intento de conseguir el mejor programa político, definido por los
principios de justicia. Supongo, por tanto, como parte de la teoría de la
justicia, que el deseo único de un legislador imparcial es tomar la decisión
correcta al respecto, dados los hechos generales que le son conocidos. El
legislador ha de votar sólo de acuerdo con su juicio. El resultado de la
votación da una estimación de lo que tiene más afinidad con la concepción de la
justicia. Si nos preguntamos sobre lo probable de que la opinión de la mayoría
sea correcta, es evidente que el procedimiento ideal guarda cierta analogía con
el problema estadístico de conjuntar las ideas de un grupo de expertos, para
obtener el mejor juicio (16). Aquí, los expertos son los legisladores
racionales, capaces de adoptar una perspectiva objetiva, ya que son
imparciales. Se remonta a Condorcet la sugestión de que si la probabilidad de
un juicio correcto por parte del legislador representativo es mayor que la de
un juicio incorrecto, la probabilidad de que el voto mayoritario sea correcto
aumenta, como aumenta también la posibilidad de una decisión correcta por parte
del legislador representativo (17). Por tanto, nos vemos tentados a suponer que
si muchas personas racionales intentasen simular las condiciones del
procedimiento ideal, y adecuasen a ello sus razonamientos y sus discusiones, la
gran mayoría casi, seguramente, tendría razón. Esto sería un error. No sólo
debemos estar seguros de que hay mayor oportunidad de un juicio correcto que de
uno incorrecto por parte del legislador representativo, sino que también es
claro que los votos de personas diferentes no son independientes. Como sus
opiniones estarán influidas por el curso del debate, no se aplican las clases
más sencillas de un razonamiento probabilístico. No obstante, suponemos
normalmente que un debate ideal entre muchas personas llegará más probablemente
a la decisión correcta (si es necesario a través del voto) que las
deliberaciones de uno de ellos por sí solo.
¿Por
qué es esto así? En la vida diaria el intercambio de opiniones con los demás
modera nuestra parcialidad y ensancha nuestra perspectiva; se nos hace ver las
cosas desde otros puntos de vista, así como los límites de nuestra visión. Pero
en el proceso ideal, el velo de la ignorancia significa que los legisladores
son imparciales. Los beneficios del debate residen en el hecho de que incluso
los legisladores representativos tienen limitaciones de conocimiento y de
capacidad de razonar. Ninguno de ellos sabe todo lo que saben los demás, ni
puede hacer las mismas deducciones a las que llegan conjuntamente. El debate es
un medio de combinar información y de ampliar el alcance de los argumentos. Al
menos a través del tiempo, los efectos de la deliberación común parecen
destinados a mejorar las cosas. Así llegamos al problema de intentar formular
una constitución ideal de la deliberación pública en asuntos relacionados con
la justicia, un conjunto de reglas bien planeadas para apoyar los poderes de
conocimiento y razonamiento más efectivos de un grupo, y para alcanzar, o al
menos aproximarnos, al juicio correcto; no seguiré, sin embargo, con este
problema. Lo más importante aquí es que el procedimiento idealizado es parte de
la teoría de la justicia. He mencionado algunos de sus rasgos para dilucidar
hasta cierto grado su significación. Cuanto más definida sea nuestra concepción
de este procedimiento, suponiendo que se lleva a cabo en condiciones ideales,
más firme será la guía que la secuencia de cuatro etapas ofrezca a nuestras
reflexiones. Tenemos, entonces, una idea más precisa de cómo han de
establecerse las leyes y los programas a la luz de los hechos generales de la
sociedad. A menudo, podemos darle un sentido intuitivo al problema de cuál será
el resultado de las deliberaciones en la etapa legislativa, cuando estas
deliberaciones son conducidas adecuadamente. El procedimiento ideal se aclara
observando cómo contrasta con el proceso de un mercado ideal. Dando por
supuesto que se mantienen las suposiciones clásicas relativas a la competencia
perfecta, y que no hay economías o anti-economías externas, se obtiene como
resultado una configuración económica eficiente.
El
mercado ideal es un procedimiento perfecto con respecto a la eficiencia. Un
rasgo peculiar del proceso de mercado ideal, a diferencia del proceso político
ideal dirigido por legisladores racionales e imparciales, es que el mercado
obtiene un resultado eficiente, aun cuando todos busquen su propia ventaja;
desde luego, así es como se comportan normalmente los agentes económicos. Al
vender o al comprar para maximizar su satisfacción o sus beneficios, los consumidores
y las empresas no emiten un juicio acerca de cuál es la configuración económica
más feliz, dada la distribución inicial de activos. En cambio, intentan llevar
a cabo sus fines en tanto lo permitan las normas, y cualquier juicio que emitan
será siempre desde su punto de vista. Es el sistema en su totalidad, por así
decirlo, el que establece un juicio de la eficiencia, derivándose este juicio
de las diferentes fuentes de información proporcionadas por las actividades de
las empresas y los consumidores. El sistema ofrece una respuesta aun cuando las
personas no tengan opinión alguna acerca del problema, y aunque a menudo no
sepan siquiera lo que significa. Por tanto, a pesar de ciertas semejanzas entre
los mercados y las elecciones, el proceso del mercado ideal y el proceso
legislativo ideal son diferentes en aspectos decisivos. Fueron planeados para
conseguir diferentes fines: el primero se dirige a la eficiencia y el segundo,
en lo posible, a la justicia. Mientras que el mercado ideal es un procedimiento
perfecto con vistas a sus objetivos, hasta la legislatura ideal es un
procedimiento imperfecto. Parece no haber medio de caracterizar un
procedimiento factible garantizado para lograr una legislación justa. Una
consecuencia de esto es que mientras un ciudadano puede estar obligado a
obedecer a las medidas apropiadas, no se le pide que considere justos estos
programas, y sería un error por su parte pretender someter su juicio a
votación. Pero en un perfecto sistema de mercado, un agente económico, en tanto
tiene alguna opinión, supondrá seguramente que el resultado es eficiente.
Aunque
el consumidor o la empresa no hayan conseguido todo lo que desean, han de
reconocer que, dada la distribución inicial, se ha alcanzado una situación
eficiente. Pero no puede exigirse un reconocimiento similar en el proceso
legislativo referente a los problemas de la justicia; pues, aunque, por
supuesto, las actuales constituciones han de ser designadas, en lo posible,
para tomar las mismas determinaciones que el proceso legislativo ideal, en la
práctica están expuestas a resultar insuficientes. Esto no sólo se debe a que,
como ocurre en los mercados, no se adecuan a su imagen ideal, sino también a
que esta imagen es la de un procedimiento imperfecto. Una constitución justa debe
basarse de alguna manera en que los ciudadanos y los legisladores adopten un
punto de vista más amplio y ejerzan su buen juicio al aplicar los principios de
justicia. Parece que no hay manera de impedirles adoptar un punto de vista
restringido o interesado para regular el proceso de modo que conduzca a un
resultado justo. Al menos por ahora no existe una teoría acerca de las
constituciones justas, que considere que éstas son procesos que conducen a una
legislación justa que corresponda a la teoría de los mercados competitivos como
procedimientos que produzcan con eficiencia, y esto parece implicar que la
aplicación de la teoría económica al auténtico proceso constitucional tiene
graves limitaciones, en la medida en que la conducta política es afectada por
el sentido que las personas tienen de la justicia, como tiene que ocurrir en
toda sociedad viable, y la legislación justa es el primer fin social (§ 76).
Ciertamente la teoría económica no embona con el procedimiento ideal (18).
Estas
observaciones son confirmadas por un último contraste. En el proceso ideal de
mercado se le da cierto valor a la intensidad del deseo. Una persona puede
gastar la mayor parte de su ingreso en las cosas que más desea y, de este modo,
junto con otros compradores, fomenta el uso de los recursos en las formas que
prefiere. El mercado permite hacer unos reajustes finamente graduados, como
respuesta al equilibrio total de preferencias y al relativo predominio de
ciertos deseos. No hay nada que concuerde con esto en el proceso legislativo
ideal. Cada legislador racional ha de votar su opinión acerca de cuáles leyes y
programas se adoptan mejor a los principios de justicia. No se da un valor
especial a aquellas opiniones que se sustentan con mayor confianza, o a los
votos de aquellos que si supiesen que están en minoría, ello les causaría un
profundo desagrado (§ 37). Desde luego tal regla de votación es concebible,
pero no hay motivos para adoptarla en el procedimiento ideal. Incluso entre
personas racionales e imparciales, no son aquellas que tienen más confianza en
su opinión las que más, probablemente, tendrán razón. Algunas pueden ser más
sensibles que otras a las complejidades del caso. Al definir el criterio para
conseguir una legislación justa, hemos de acentuar el valor de los juicios
colectivos obtenidos cuando cada persona, en condiciones ideales, hace todo lo
posible por aplicar los principios correctos. La intensidad del deseo o la
fuerza de la convicción no proceden cuando se plantean problemas de justicia.
Dejemos aquí las múltiples diferencias entre el proceso legislativo ideal y el
proceso ideal de mercado. Ahora deseo observar el uso del procedimiento de la
regla de mayorías como medio de lograr una solución política.
Como
hemos visto, la regla de mayorías se aplica como el medio más factible de
alcanzar ciertos fines antes definidos por los principios de justicia. Algunas
veces, sin embargo, estos principios no son claros o definidos sobre lo que
requieren. Esto no siempre se debe a que su evidencia sea complicada o ambigua,
o difícil de examinar o evaluar. La naturaleza misma de los principios puede
dejar abierta una serie de opciones, en vez de elegir una alternativa en
particular. La tasa de ahorro, por ejemplo, se especifica sólo dentro de
ciertos límites; la idea fundamental del principio del ahorro justo es la de
excluir ciertos extremos. Con el tiempo, al aplicar el principio de la
diferencia deseamos incluir en las perspectivas de los menos aventajados el
bien primario del respeto propio; y hay muchos medios de tomar en consideración
este valor de acuerdo con el principio de la diferencia. La profundidad con la
que se consideren este bien y otros relacionados con él en el índice general ha
de decidirse en vista de los rasgos generales de la sociedad particular y por
lo que sus miembros menos favorecidos desean racionalmente, como se ve desde la
etapa legislativa. En casos como éste, los principios de justicia establecen
unos límites en que debe estar la tasa de ahorro o la importancia dada al
autorrespeto, pero no dice en qué parte de esta diversidad debe recaer la
elección. En estas situaciones se aplica el principio de decisión política: si
la ley actualmente votada está, en tanto podemos saberlo, dentro de la gama de
las que pueden ser favorecidas por legisladores racionales que intentan seguir
conscientemente los principios de la justicia, entonces la decisión de la
mayoría es prácticamente obligatoria aunque no definitiva. Estamos ante una
situación de justicia procesal casi pura. Debemos basarnos en el curso real del
análisis en la etapa legislativa para seleccionar un programa político dentro
de los límites permitidos. Estos casos no son ejemplos de justicia procesal
perfecta, ya que el resultado no define literalmente el resultado correcto.
Ocurre simplemente que aquellos que están en desacuerdo con la decisión tomada
no pueden establecer su argumento de modo convincente en el mar- co de la
concepción pública de la justicia. Es un problema que no puede ser claramente
definido. En la práctica, los partidos políticos no dudarán en adoptar
diferentes posturas ante este tipo de cuestiones. El objeto del proyecto
constitucional es asegurar, si ello es posible, que el interés de las clases
sociales no falsee la solución política que se toma fuera de los límites permitidos.
Deseo
mostrar ahora el contenido de los principios del deber y de la obligación
naturales, esbozando una teoría de la desobediencia civil. Como ya lo he
indicado, esta teoría sólo fue planeada para el caso especial de una sociedad
casi justa, una sociedad bien ordenada en su mayor parte, pero en la que, no
obstante, ocurren graves violaciones de la justicia. Como supongo que un estado
próximo a la justicia requiere un régimen democrático, la teoría se refiere al
papel que desempeña y a lo legítimo de la desobediencia civil a una autoridad
democrática legítimamente establecida. No se aplica a otras formas de gobierno
ni, salvo incidentalmente, a otras clases de disidencia u oposición. No trataré
de ese tipo de protesta junto con la acción y la resistencia militante, como
táctica para transformar o incluso derrocar un sistema injusto y corrupto. No
hay dificultad alguna en este caso acerca de tal acción. Si cualesquiera medios
para este fin tienen justificación, entonces, seguramente la oposición no
violenta está justificada. El problema de la desobediencia civil, tal y como lo
interpretaré, sólo se produce en un Estado democrático más o menos justo para
aquellos ciudadanos que reconocen y aceptan la legitimidad de la constitución.
El problema es de un conflicto de deberes. ¿En qué punto deja de ser
obligatorio el deber de obedecer las leyes promulgadas por una mayoría
legislativa (o por actos ejecutivos aceptados por tal mayoría) en vista del
derecho a defender las propias libertades y el deber de oponernos a la
injusticia? Este problema abarca la cuestión de la naturaleza y los límites de
la regla de mayorías. Por ello el problema de la desobediencia civil es prueba
decisiva para cualquier teoría de la base moral de la democracia. Una teoría
constitucional de la desobediencia civil tiene tres partes. En primer lugar
define esta clase de disidencia y la separa de otras formas de oposición a una
autoridad democrática. Éstas van desde manifestaciones e infracciones a la ley
destinadas a ocasionar casos de prueba ante los tribunales hasta la acción
militante y la resistencia organizada.
Una
teoría especifica el lugar que ocupa la desobediencia civil entre esta variedad
de posibilidades. Establece, además, los motivos de la desobediencia civil y
las condiciones en las que tal acción está justificada en un régimen
democrático (más o menos) justo. Finalmente, una teoría ha de explicar el papel
de la desobediencia civil en un sistema constitucional, y examinar la idoneidad
de este modo de protesta en una sociedad libre. Antes de considerar estos
temas, una advertencia. No debemos esperar demasiado de una teoría de la
desobediencia civil, aun cuando haya sido proyectada para circunstancias
especiales. Los principios concretos que decidan directamente los casos reales,
están obviamente fuera de lugar. Por el contrario, una teoría útil define la
perspectiva desde la que puede enfocarse el problema de la desobediencia civil,
identifica además las consideraciones pertinentes, y nos ayuda a asignarles el
valor correcto en los casos más importantes. Si nos parece que una teoría
acerca de estos problemas aclara nuestra visión y hace más coherentes nuestros
juicios, entonces tal teoría es útil. Tal teoría hace lo que suponemos que debe
hacer: es decir, disminuye la disparidad entre las convicciones de conciencia
de aquellos que aceptan los principios básicos de una sociedad democrática.
Comenzaré definiendo la desobediencia civil como un acto público, no violento,
consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el
propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno (19).
Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la
comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión considerada los principios
de la cooperación social entre personas libres e iguales no están siendo
respetados. Una glosa preliminar a esta definición es que no se requiere que el
acto civilmente desobediente viole la misma ley contra la que está protestando
(20). Acepta lo que algunos han llamado desobediencia civil directa e
indirecta. Y esto debe hacerlo toda definición, ya que algunas veces hay
fuertes razones para no infringir la ley o la política considerada injusta. Por
el contrario, podemos desobedecer las órdenes de tráfico o las leyes de
allanamiento como medio de presentar nuestro propio caso.
Por
tanto, si un gobierno promulga una ley imprecisa y severa contra la traición,
no sería adecuado cometer traición como medio de oponernos a ella, y, en
cualquier caso, la pena sería mucho mayor de la que razonablemente estaríamos
dispuestos a aceptar. En otros casos no hay medio de violar directamente la
política de un gobierno, como cuando concierne a asuntos extranjeros, o afecta
otra parte del país. Una segunda glosa es que el acto de desobediencia civil es
considerado contrarío a la ley, al menos en el sentido de que los implicados en
él no están presentando simplemente un cargo de prueba para una decisión
constitucional, sino que están dispuestos a oponerse a la ley aun cuando ésta
sea sostenida. Desde luego, en un régimen constitucional los tribunales pueden
acabar por ponerse de parte de los disidentes, y declarar la ley o la política
rechazada por anticonstitucional. Ocurre a menudo que existe cierta
incertidumbre acerca de si el acto del disidente será declarado ilegal o no,
pero esto sólo es un elemento complicador. Quienes utilizan la desobediencia
civil para protestar contra leyes injustas no están dispuestos a desistir de su
protesta en caso de que los tribunales no estén de acuerdo con ellos, por mucho
que les hubiese agradado la decisión opuesta. Ha de tenerse también en cuenta
que la desobediencia civil es un acto político, no sólo en el sentido de que va
dirigido a la mayoría que ejerce el poder político, sino también porque es un
acto guiado y justificado por principios políticos, es decir, por los
principios de justicia que regulan la constitución y en general las
instituciones sociales. Al justificar la desobediencia civil no apelamos a principios
de moral personal o a doctrinas religiosas, aunque éstas puedan coincidir y
apoyar nuestras demandas, y huelga decir que la desobediencia civil no pueda
basarse únicamente en un interés individual o colectivo.
Por
el contrario, invocamos la concepción de la justicia, comúnmente compartida,
que subyace en el orden político. Se supone que en un régimen democrático
razonablemente justo hay una concepción pública de la justicia, por referencia
a la cual los ciudadanos regulan sus asuntos políticos e interpretan la
constitución. La violación persistente y deliberada de los principios básicos
de esta concepción en cualquier periodo prolongado, especialmente la infracción
de las libertades iguales fundamentales, invita a la sumisión o a la
resistencia. Al cometer desobediencia civil, una minoría obliga a la mayoría a
considerar si desea que así interprete su actuación, o si, en vista del sentido
común de la justicia, desea reconocer las legítimas pretensiones de la minoría.
Otro punto es que la desobediencia civil es un acto público. No sólo se dirige
a principios públicos, sino que se comete en público. Se da a conocer
abiertamente y con el aviso necesario, y no es encubierto o secreto. Podemos
compararla a un discurso público, y, siendo una forma de petición, una
expresión de convicción política profunda y consciente, tiene lugar en el foro
público. Por esta razón, entre otras, la desobediencia civil no es violenta.
Trata de no emplear la violencia, especialmente contra personas, no por una
aversión de principio al uso de la fuerza, sino porque es expresión final del
propio caso. La participación en actos violentos que probablemente causarían
heridas y daños es incompatible con la desobediencia civil como medio de
reclamación. Cualquier violación a las libertades civiles de los demás tiende a
oscurecer la calidad de desobediencia civil del propio acto. A veces, si el
recurso falla en su propósito, se podrá pensar en resistencia violenta
ulteriormente. Sin embargo, la desobediencia civil consiste en dar voz a
convicciones conscientes y profundas; mientras que advierten y aperciben, no
son en sí una amenaza. La desobediencia civil es no violenta por otra razón.
Expresa la desobediencia a la ley dentro de los límites de la fidelidad a la
ley, aunque está en el límite externo de la misma (21).
Se
viola la ley, pero la fidelidad a la ley queda expresada por la naturaleza
pública y no violenta del acto, por la voluntad de aceptar las consecuencias
legales de la propia conducta (22). Esta fidelidad a la ley ayuda a probar a la
mayoría que el acto es políticamente consciente y sincero, y que va dirigido al
sentido de la justicia de la colectividad. Ser completamente sinceros y no
violentos es dar prueba de la propia sinceridad, ya que no es fácil convencer a
los demás de que nuestros actos son de conciencia, e incluso a veces no estamos
seguros de ello nosotros mismos. No cabe duda de que es posible imaginar un
sistema legal en el que la creencia consciente de que la ley es injusta sea
aceptada como justificación de la desobediencia. Hombres de gran probidad, con
plena confianza unos en otros, pueden hacer que tal sistema funcione, pero, tal
y como suceden las cosas, ese esquema probablemente será inestable, incluso en
un estado próximo a la justicia. Debemos pagar un precio por convencer a los
demás de que nuestras acciones tienen, según nuestra opinión bien considerada,
una base moral suficiente en las convicciones políticas de la comunidad. La
desobediencia civil ha sido definida de modo que cabe entre la protesta legal y
la creación de casos de prueba por una parte, y el rechazo consciente y las
diferentes formas de resistencia por la otra. En esta diversidad de
posibilidades representa esa forma de disensión en el límite de la fidelidad a
la ley. Así entendida, la desobediencia civil es claramente distinta de la
acción militante y la obstrucción; se aparta mucho de la resistencia
violentamente organizada. El militante, por ejemplo, se opone mucho más
profundamente al sistema político vigente, no lo acepta como casi justo o
razonable, o bien cree que difiere ampliamente de sus principios declarados o
que persigue una errónea concepción de la justicia.
Mientras
que su acción es consciente, según sus propias convicciones, no apela al
sentido de justicia de la mayoría (de aquellos que tienen un poder político
efectivo), pues cree que su sentido de la justicia es erróneo, o sin ningún
efecto. En cambio, intenta, a través de actos militantes de perturbación,
resistencia y similares, atacar la concepción prevaleciente de la justicia, o
provocar un movimiento en la dirección deseada. Por lo tanto, el militante
puede intentar evadir las sanciones, ya que no está dispuesto a aceptar las
consecuencias legales de su violación de la ley. Esto no sólo sería ponerse en
manos de unas fuerzas en las que no confía, sino expresar también un
reconocimiento de la legitimidad de la constitución a la que se opone. En este
sentido, la acción militante no está dentro de los límites de la fidelidad a la
ley, sino que representa una oposición más profunda al orden legal. Se
considera que la estructura básica es tan injusta o difiere tanto de sus
ideales declarados, que hemos de allanar el camino a un cambio radical o
incluso revolucionario; y esto debe hacerse tratando de despertar en las personas
una conciencia de las reformas fundamentales que han de hacerse. Aunque en
determinadas circunstancias la acción militante y otras clases de resistencia
estén justificadas, no consideraré, sin embargo, estos casos. Como he dicho
antes, mi propósito es limitado: definir un concepto de la desobediencia civil
y comprender su papel en un régimen constitucional casi justo.
Aunque
he distinguido la desobediencia civil del rechazo de conciencia, he de explicar
esta última noción. Ha de reconocerse, sin embargo, que separar estas dos ideas
es dar una definición más restringida que la tradicional de la desobediencia
civil, ya que es costumbre considerar la desobediencia civil en un sentido más
amplio que el de cualquier desobediencia a la ley por razones conscientes, al
menos cuando no es encubierta ni presupone el uso de la fuerza. El ensayo de
Thoreau es característico del significado tradicional, si no definitivo (23).
La utilidad del sentido más restringido quedará más clara una vez que se
examine la definición del rechazo de conciencia. El rechazo de conciencia
consiste en desobedecer un mandato legislativo más o menos directo, o una orden
administrativa. Es rechazo ya que se nos da una orden, y, dada la naturaleza de
la situación, su aceptación por nuestra parte es conocida por las autoridades.
Un ejemplo típico es la negativa de los primeros cristianos a cumplir ciertos
actos de piedad prescritos por el Estado pagano, o la de los testigos de Jehová
a saludar la bandera. Otros ejemplos son la renuencia de un pacifista a servir
en las fuerzas armadas, o la de un soldado a obedecer una orden que él
considera manifiestamente contraria a la ley moral como se aplica a la guerra.
O, como en el caso de Thoreau la negativa a pagar un impuesto, ya que el
pagarlo lo convertiría en agente de una grave injusticia para otro. Se supone
que nuestra acción es conocida por las autoridades, aunque en algunos casos
deseemos ocultarlo. En los casos en que la objeción sea secreta, hablaríamos de
evasión en lugar de rechazo de conciencia. Las infracciones a la ley de
esclavos fugitivos son casos de evasión consciente (24).
Hay
varias diferencias entre el rechazo (o la evasión) de conciencia y la
desobediencia civil. En primer lugar, el rechazo de conciencia no es una forma
de apelar al sentido de justicia de la mayoría; desde luego, tales actos no
suelen ser encubiertos o secretos porque tal reserva es, a menudo, imposible.
Nos negamos, simplemente, por motivos de conciencia, a obedecer una orden o
cumplir un precepto legal. No invocamos las convicciones de la comunidad y, en
este sentido, el rechazo consciente no consiste en una actuación ante el foro
público. Aquellos que se niegan a obedecer reconocen que puede no haber base
para una comprensión mutua; no recurren a la desobediencia como medio de
exponer su causa; antes bien, administran su tiempo, esperando que no se
produzca la necesidad de desobedecer. Son menos optimistas que los que llevan a
cabo la desobediencia civil, y no abrigan esperanza de que las leyes o las
políticas cambien. Puede ser que la situación no les dé tiempo de plantear su
argumento, o acaso tampoco haya ocasión de que la mayoría se muestre sensible a
sus demandas. El rechazo de conciencia no se basa necesariamente en principios
políticos; puede fundarse en principios religiosos o de otra índole, en
desacuerdo con el orden constitucional. La desobediencia civil es el llamado a
una concepción de la justicia comúnmente compartida, mientras que el rechazo
tiene otras bases. Por ejemplo, suponiendo que los primeros cristianos no
justificasen su negativa a obedecer las costumbres religiosas del Estado por
razones de justicia sino simplemente por ser contrarias a sus convicciones
religiosas, su argumento no sería político, como tampoco lo serían los
argumentos de un pacifista, suponiendo que las guerras en defensa propia sean
al menos reconocidas por la concepción de justicia que subyace en un régimen
constitucional.
El
rechazo de conciencia puede basarse, sin embargo, en principios políticos.
Podemos negarnos a obedecer una ley suponiendo que es tan injusta que
obedecerla es imposible. Éste sería el caso, digamos, si la ley ordenase que
fuésemos el agente que somete a la esclavitud a otra persona, o nos exigiera
someternos a un destino similar. Éstas serían patentes violaciones de los
principios políticos reconocidos. Es difícil encontrar el curso debido cuando
algunos recurren a principios religiosos al negarse a hacer ciertas acciones
que parecen exigidas por principios de justicia política. ¿Posee el pacifista
inmunidad ante el servicio militar en una guerra justa, suponiendo que tales
guerras existan?, ¿o se permite al Estado imponer ciertas penas a la
desobediencia? Existe la tentación de decir que la ley debe respetar siempre
los dictados de la conciencia, pero esto no puede ser. Como hemos visto en el
caso de los intolerantes, el orden legal debe regular la búsqueda de los
intereses religiosos del hombre, de modo que se cumpla el principio de libertad
igual, y puede, ciertamente, prohibir prácticas religiosas tales como los
sacrificios humanos, considerando un caso extremo. Ni la religiosidad ni la
conciencia bastan para defender esta práctica. Una teoría de la justicia debe
elaborar a partir de sus propios puntos de vista la manera de tratar a aquellos
que disienten. El objetivo de una sociedad bien ordenada, o el de un estado
próximo a la justicia, es conservar y reforzar las instituciones de la
justicia. Si se niega la expresión a una religión determinada, se supone que se
debe a que tal expresión es una violación de las libertades de los demás. En
general, el grado de tolerancia permitido a las concepciones morales opuestas
depende del alcance que se les permita en un sistema justo de libertad. Si el
pacifismo ha de ser tratado con respeto y no simplemente tolerado, la
explicación consiste en que concuerda razonablemente bien con los principios de
justicia, y la principal excepción resulta de su actitud respecto a la
participación en una guerra justa (suponiendo que en algunos casos las guerras
de autodefensa estén justificadas).
Los
principios políticos reconocidos por la comunidad tienen cierta afinidad con la
doctrina que profesa el pacifista. Hay una aversión común a la guerra y al uso
de la fuerza, y una creencia en el status igual de los hombres como personas
morales. Dada la tendencia de las naciones, particularmente las grandes
potencias, a participar en guerras injustificables y a poner en marcha el
aparato del Estado para suprimir las disidencias, el respeto dado al pacifismo
sirve al propósito de alertar a los ciudadanos sobre los errores que los
gobiernos suelen cometer en su nombre. Aunque sus opiniones no tengan bases muy
sólidas, las advertencias y protestas que expresa pueden tener como resultado
que, en general, los principios de la justicia quedan más seguros y no menos.
El pacifismo, considerado como una desviación de la doctrina correcta, al
parecer compensa la debilidad de las personas, que no viven a la altura de lo
que profesan. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que en las situaciones
reales, no hay una marcada distinción entre la desobediencia civil y el rechazo
de conciencia. Además, la misma acción (o secuencia de acciones) puede tener
bastantes elementos comunes. Aunque hay casos verdaderamente claros de cada
uno, el contraste entre ambos se considera como medio de elucidar la
interpretación de la desobediencia civil, y del papel que ocupa en una sociedad
democrática. Dada la naturaleza de este modo de actuar como clase especial de
apelación política, habitualmente no se justifica, hasta que se hayan dado
otros pasos dentro del marco legal. Por el contrario, esta exigencia falla a
menudo en casos obvios de objeción de conciencia. En una sociedad libre, nadie
puede ser obligado, como lo fueron los primeros cristianos, a celebrar actos
religiosos que violaban la libertad igual, como tampoco ha de obedecer un
soldado órdenes intrínsecamente perversas mientras recurre a una autoridad
superior. Estas observaciones conducen al problema de la justificación.
JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Con
estas salvedades en mente, consideraré las circunstancias en que se justifica
la desobediencia civil. En gracia a la sencillez, limitaré el análisis a las
instituciones domésticas y, por tanto, a las injusticias internas de una
sociedad dada. La naturaleza algo estrecha de esta restricción será un poco
mitigada considerando el problema contrastante del rechazo de conciencia en
conexión con la ley moral como se aplica a la guerra. Comenzaré estableciendo
las condiciones que parecen razonables para cometer una desobediencia civil, y
después conectaré estas condiciones más sistemáticamente con el lugar que ocupa
la desobediencia civil en un estado próximo a la justicia. La enumeración de
estas condiciones ha de tomarse como una simple presunción; sin duda, habrá
situaciones en que no puedan darse estas condiciones y se hagan necesarios
otros argumentos para la desobediencia civil. El primer punto se refiere a las
clases de daños que son objetos apropiados de la desobediencia civil. Si
consideramos tal desobediencia como un acto político dirigido al sentido de
justicia de la comunidad, entonces parece razonable, siendo iguales otras
cosas, limitarla a casos clara y gravemente injustos y, preferiblemente, a
aquellos casos que suponen un obstáculo para suprimir otras injusticias. Por
esta razón, hay una presunción en favor de restringir la desobediencia civil a
graves infracciones del primer principio de justicia, del principio de libertad
igual, y a violaciones manifiestas de la segunda parte del segundo principio,
el principio de justa igualdad de oportunidades. Desde luego, no siempre es
fácil decir cuándo se satisfacen estos principios; si consideramos que
garantizan las libertades básicas, a menudo es obvio que estas libertades no
están siendo respetadas; después de todo, imponen ciertas exigencias estrictas
que han de ser visiblemente expresadas en las instituciones.
Así,
cuando a ciertas minorías se les niega el derecho a votar o a ocupar un cargo
en el gobierno, o a poseer una propiedad o a desplazarse de un sitio a otro, o
cuando ciertos grupos religiosos son reprimidos y a otros se les niegan
diversas oportunidades, estas injusticias pueden ser obvias para todos. Están
públicamente incorporadas en la práctica reconocida, si no en la letra, de los
acuerdos sociales. La demostración de estos errores no presupone un examen bien
informado de los efectos institucionales. Por el contrario, las infracciones
del principio de diferencia son más difíciles de reconocer. Hay a menudo una
gran variedad de opiniones conflictivas, aunque racionales, acerca de si se
satisface o no este principio. La razón de ello es que se aplica en primer
lugar a las instituciones y medidas económicas y sociales. La elección entre
ellas depende de creencias teóricas y especulativas así como de una plétora de
información estadística o de otra clase, unido todo ello a un juicio agudo y
una clara intuición. En vista de las complejidades de estos problemas, es
difícil precisar la influencia del propio interés y del prejuicio, y aun si
podemos hacerlo en nuestro propio caso, es otra cosa convencer a los demás de
nuestra buena fe. Por tanto, a menos que las leyes fiscales fueran destinadas a
atacar o disminuir una igual libertad básica, no serán normalmente protestadas
por medio de la desobediencia civil. Apelar a la concepción pública de la
justicia no es lo bastante claro. Mejor es dejar la resolución de eso al
proceso político, siempre que las libertades básicas indispensables están
aseguradas. En este caso se puede llegar a un compromiso razonable. Por tanto,
la violación del principio de libertad igual es el objetivo más apropiado de la
desobediencia civil.
Este
principio define el status de igual ciudadanía en un régimen constitucional y
se encuentra en la base del orden político. Cuando se acata en su totalidad, se
supone que las otras injusticias, aunque posiblemente persistentes e
importantes, no se saldrán de todo control. Hay una última condición para la
desobediencia civil: podemos suponer que los llamados a la mayoría política se
han hecho de buena fe y han fracasado. No han servido los medios legales de
reparación. Así, por ejemplo, los partidos políticos existentes se han mostrado
indiferentes a las demandas de la minoría o se han mostrado renuentes a
atenderlos. Se han desdeñado los intentos de revocar las leyes, y las protestas
y manifestaciones legales han sido vanas. Como la desobediencia civil es un
último recurso, debemos estar seguros de que es necesaria. Nótese, sin embargo,
que no se ha dicho que los medios legales se hayan agotado; en todo caso,
pueden repetirse las apelaciones normales; la libertad de palabra siempre es
posible. Pero, si las acciones pasadas han demostrado que la mayoría permanece
impasible o apática, puede suponerse razonablemente que cualquier otro intento
será estéril, y se satisface así una segunda condición para la desobediencia
civil justificada. Esta condición es, sin embargo, una suposición. Puede ser
que haya casos tan extremos que no exista el deber de utilizar sólo, en primer
lugar, los medios legales de la oposición política. Si, por ejemplo, la
legislatura decretase alguna escandalosa violación a la libertad, como prohibir
la religión de una minoría débil e indefensa, seguramente no esperaríamos que tal
secta se opondría a la ley con los procedimientos políticos normales. En
realidad, hasta la desobediencia civil puede ser demasiado tenue una vez que la
mayoría quedase convicta de propósitos caprichosamente injustos y abiertamente
hostiles.
La
tercera y última condición que consideraré puede ser bastante complicada. Se
deriva de que, mientras las dos condiciones precedentes a menudo bastan para
justificar la desobediencia civil, éste no siempre es el caso. En determinadas
circunstancias el deber natural de justicia puede exigir cierta moderación.
Esto podemos comprobarlo del modo siguiente: si una determinada minoría está
justificada cuando incurre en desobediencia civil, entonces cualquier otra
minoría en circunstancias similares también estaría justificada. Utilizando las
dos condiciones anteriores como normas en circunstancias similares, podemos
decir que, siendo iguales otras cosas, dos minorías están igualmente
justificadas al recurrir a la desobediencia civil si han sufrido durante el
mismo periodo el mismo grado de injusticia, y si sus apelaciones políticas,
igualmente sinceras y normales no han prosperado. Es, sin embargo, concebible
aunque improbable, que haya muchos grupos con una justificación igual (en el
sentido expuesto) para incurrir en desobediencia civil; pero si todos actuasen
de este modo, de ello resultaría un grave desorden que podría minar la eficacia
de una constitución justa. Supongo aquí que hay un límite dentro del cual puede
llevarse a cabo la desobediencia civil sin producir un rompimiento del respeto
a la ley y a la constitución, con consecuencias lamentables para todos. Existe
también un límite superior a la capacidad de los tribunales públicos para
tratar tales formas de disensión; la apelación que los grupos civilmente desobedientes
desean hacer puede ser deformada, y perderse de vista su primitiva intención de
apelar al sentido de justicia de la mayoría. Por una de estas razones o por
ambas, la eficacia de la desobediencia civil como forma de protesta declina más
allá de cierto punto; y los que piensan en ella deben considerar estos límites.
La solución ideal, desde un punto de vista teórico, sería una alianza política
cooperativa de las minorías, para regular el nivel general de disidencia. Pues
consideremos la naturaleza de esta situación: hay muchos grupos, cada uno de
ellos con iguales derechos para cometer desobediencia civil. Además, todos
desean ejercer este derecho, con igual intensidad en cada caso.
Pero si todos lo hacen así, puede producirse
un daño duradero a la constitución justa, a la que cada uno reconoce un deber
natural de justicia. Cuando hay muchas demandas igualmente fundamentadas, que
en conjunto exceden de límites permitidos, ha de adoptarse algún plan justo, de
modo que todas sean consideradas equitativamente. En los casos sencillos de
demandas de bienes indivisibles y fijados en número, la solución justa sería
una rotación o sorteo cuando el número de demandas igualmente válidas sea
demasiado grande (25). Pero esta clase de recurso es completamente irreal en
este caso. Lo que parece indicado es un entendimiento político entre las
minorías que sufren injusticia. Pueden cumplir con su deber para con las
instituciones democráticas coordinando sus acciones de modo que aun cuando
todos tengan una oportunidad de ejercer su derecho, no se excedan los límites
de la desobediencia civil. Una alianza de esta clase es difícil de conseguir,
pero con una dirección sagaz, no parece imposible. Ciertamente, la situación
considerada es especial, y es muy posible que estas clases de consideraciones
no sean un obstáculo para una desobediencia civil justificada. No es probable
que haya muchos grupos capacitados para participar en esta forma de disensión
que reconozcan al mismo tiempo su deber hacia una constitución justa. Hemos de
tener en cuenta, sin embargo, que la minoría agraviada se ve tentada a
considerar su demanda tan válida como la de cualquier otra, y, por tanto aun si
las razones que tienen los diferentes grupos para incurrir en desobediencia
civil no son igualmente buenos, a menudo será prudente considerar que sus
demandas son indistinguibles. Adoptando este criterio, la circunstancia
imaginada parece más probable. Este tipo de caso es ciertamente instructivo,
pues demuestra que el ejercicio del derecho de disentir, como el ejercicio de
los derechos en general, aparece a veces limitado por el mismo derecho poseído
por otros. Si todos ejercieran este derecho, sobrevendrían consecuencias
nocivas para todos, por lo que es necesario buscar alguna solución equitativa.
Supongamos
que, a la luz de las tres condiciones, tenemos el derecho de defender nuestro
caso mediante la desobediencia civil. La injusticia de la que protestamos es
una violación patente de las libertades de igual ciudadanía, o de la igualdad
de oportunidades, más o menos deliberada, durante un extenso periodo, ante una
oposición política normal, y se dan todas las complicaciones planteadas por la
cuestión de la igualdad. Estas condiciones no son exhaustivas; ha de hacerse
alguna concesión a la posibilidad de daños a terceros, a los inocentes, por así
decirlo. Pero supongo que cubren los puntos fundamentales. Queda, por fin, la
pregunta de si es racional o prudente ejercitar este derecho. Habiendo
establecido el derecho, somos ahora libres, mientras que antes no lo éramos, de
dejar que estos aspectos decidan la solución. Podemos estar actuando dentro de
nuestros derechos, pero, a pesar de ello, puede que nuestra actuación sea poco
inteligente si nuestra conducta sólo para provocar una áspera represalia por parte
de la mayoría. En un estado próximo a la justicia la represión vengativa ante
una disensión legítima es improbable, pero es importante que la acción sea
adecuadamente proyectada para apelar de un modo eficaz a la comunidad general.
Ya que la desobediencia civil es un tipo de petición que tiene lugar en el foro
público, ha de tenerse cierto cuidado en que esto sea claramente entendido. Por
tanto, el ejercicio del derecho a la desobediencia civil, como cualquier otro derecho, ha de ser
racionalmente proyectado para conseguir nuestros fines o los de aquellos que
deseamos proteger. La teoría de la justicia no tiene nada específico que decir
acerca de estas consideraciones prácticas. En cualquier caso, las cuestiones de
táctica y estrategia dependen de las circunstancias, pero la teoría de la
justicia ha de decir en qué punto han de surgir estas cuestiones.
En
esta explicación acerca de la justificación de la desobediencia civil, no he
mencionado el principio de imparcialidad. El deber natural de justicia es la
base primaria de nuestros vínculos políticos respecto a un régimen
constitucional. Como he dicho anteriormente (& 52), sólo los miembros más
favorecidos de la sociedad tienen una obligación política clara en oposición al
deber político. Están mejor situados para ostentar cargos públicos y no
encuentran dificultad alguna para beneficiarse del sistema político y actuando
así, adquieren una obligación respecto a los ciudadanos en general, de apoyar
una constitución justa. Pero los miembros de las minorías inferiores, que
tienen un fuerte motivo para la desobediencia civil, no tendrán una obligación
política de esta clase. No obstante, ello no significa que el principio de
imparcialidad no dé lugar a importantes obligaciones en cada caso (26), ya que
no sólo derivan de este principio muchas de las exigencias de la vida diaria,
sino que se pone realmente en práctica, cuando las personas o los grupos se unen con fines políticos
comunes. Del mismo modo que adquirimos obligaciones con aquellas personas a las
nos hemos unido a través de asociaciones privadas, aquellos que participan en
la acción política asumen vínculos obligatorios respecto a los demás. Por
tanto, aunque la obligación política de los disidentes con los ciudadanos es
generalmente problemática, se desarrolla entre ellos vínculos de fidelidad y de
lealtad en tanto tratan de hacer progresar su causa. En general, la libre
asociación, bajo una constitución justa,
da lugar a obligaciones, suponiendo que los fines del grupo son legítimos y que
sus acuerdos son justos. Esto es verdad, tanto en la política como en las demás
asociaciones. Estas obligaciones tienen gran importancia y limitan de
diferentes maneras las posibilidades reactuación de las personas, pero son
diferentes de la obligación de obedecer una constitución justa. Mis
consideraciones acerca de la desobediencia civil se refieren exclusivamente al
deber de justicia; un último examen dará cuenta de la posición que ocupan estas
otras exigencias.
13 No señalé este hecho en mi ensayo
"Legal Obligation and the Duty of Fair Play" en Law and Philosophy,
ed. Sidney Hook (New York University Press, Nueva York, 1964). En esta
sección he intentado compensar este defecto. La idea sostenida aquí difiere en
que el deber natural de justicia es generalmente el principio fundamental del
deber político, mientras que el principio de imparcialidad ocupa un lugar
secundario.
14 La metáfora de ser libre y aun
sin cadenas está tomada de la revisión crítica de I. M. D. Little, hecha por K.
J. Arrow en Social Cholee and Individual Valúes, publicada en The Journal of
Political Economy, vol. 60 (1952), p. 431. Mis observaciones en este aspecto
siguen a Little.
15 Para un examen más profundo de
la regla de mayorías, véase el artículo de Herbert McCloskey, "The Fallacy
of Majority Rule", Journal ofPolitics, vol. n (1949), y J. R. Pennock,
Liberal Democracy (Rinehart, Nueva York, 1950), pp. 112-114, 117 es. Para
algunos de los rasgos atractivos del principio de mayoría, considerados desde
la perspectiva de la elección social, véase A. K. Sen, Collective Choice and
Social Welfare (Holden-Day, San Francisco, 1970), pp. 68-70, 71-73, 161-186. Lo
malo de este procedimiento es que permitiría mayorías cíclicas. Pero el defecto
primordial desde el punto de vista de la justicia, es que permite la violación
de la libertad. Véase también Sen, pp. 79-83, 87-89, donde se discute su
paradoja del liberalismo.
16 En relación con esto, véase K.
J. Arrow, Social Choice and Individual Valúes, 2- ed. (John Wiley and Sons,
Nueva York, 1963), pp. 85 ss. Para la noción de discusión legislativa,
considerada como investigación objetiva y no como contienda de intereses, véase
F. H. Kníght, The Ethícs of Competition (Harper and Brothers, Nueva York,
1935), pp. 296, 345-347. En ambos casos consúltense las notas a pie de página.
17 Véase Duncan
18 Acerca de la teoría económica
de la democracia, véase J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy,
3a ed. (Harper and Brothers,
Nueva York, 1950), caps. 21-23, y Anthony Downs, An Economic Tlieory of
Democracy (Harper and Brothers, Nueva York, 1957). La concepción
pluralista de la democracia, en tanto que la rivalidad entre intereses diversos
se concibe como elemento regulador del proceso político, puede ser objeto de
similar objeción. Véase R. A.
Dahl, A Preface to Democratíc Theory (University of Chicago Press, Chicago,
1956), y más recientemente, Pluralist Democracy m the United States.(Rand
McNally, Chicago, 1967).
19 Aquí he seguido la definición
de desobediencia civil de H. A. Bedau. Véase su "On Civil Disobedience", Journal of Plülosophy, vol.
58 (1961), pp. 653-661. Hay que señalar que esta definición es más
estricta que el significado propuesto en el ensayo de Thoreau, tal como lo
mostraré en la próxima sección. Una descripción similar se encuentra en
"Letter from Birmingham City Jail" (1963), de Martin Luther King,
reimpresa por H. A. Bedau (ed.), Civil Disobedience (Pegasus, Nueva York,
1969), pp. 7289. La teoría de la desobediencia civil en el texto trata de
introducir este tipo de concepción en un esquema más amplio. Algunos escritores
recientes han definido asimismo la desobediencia civil más generalmente. Por
ejemplo, Howard Zinn, Disobedience and Democracy (Random House, Nueva York,
1968), pp. 119 ss.r la define como "la violación discriminada y deliberada
de la ley con un propósito social de vital importancia". Particularmente,
prefiero una noción más restringida. No quiero decir con esto que sólo esta
forma de disensión se encuentre justificada en un Estado democrático.
20 Ésta y la siguiente glosa
están tomadas de Marshall Cohen, "Civil Disobedience in a Constitucional
Democracy", The Massachusetts Review, vol. 10 (1969), pp. 224-226, 218-221,
respectivamente.
21 Para un examen más completo de
este punto, véase Charles Fried, "Moral Causation", Harvard Law
Review, vol. 77 (1964), pp. 1268 ss. Por la aclaración de la noción de acción
militante, estoy en deuda con Gerald Loev.
22 Quienes definen la
desobediencia civil en forma más amplia podrían no acertar esta descripción.
Véase, por ejemplo, Zinn, Disobedience and Democracy, pp. 27-31, 39, 119 ss.
Más aún, él niega que la desobediencia civil tenga que ser no-violenta.
Ciertamente, uno no acepta el castigo como justo, es decir, como merecido por
un acto injustificado. En cambio, se está dispuesto a sufrir las consecuencias
legales en atención a la fidelidad a la ley, lo que es muy diferente. Hay aquí
cierto espacio, ya que la definición permite que la acusación pueda ser
impugnada ante el tribunal, si esto es apropiado. Pero hay un punto más allá
del cual la disensión deja de ser desobediencia civil tal como se define aquí.
23 Véase Henry David Thoreau,
"Civil Disobedience" (1848), reimpreso por M. A. Bedau (ed), Civil
Disobedience, pp. 27-48. Para un examen crítico, véanse las observaciones de
Bedau, pp. 15-26.
24 Por estas precisiones, me
encuentro en deuda con Burton Dreben.
25 Para un examen de las
condiciones en que se precisa un acuerdo equitativo, véase Kurt Baier, The
Moral Point of View (Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1958), pp.
207-213; y David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism (The Clarendon
Press, Oxford, 1965), pp. 160-176. Lyons pone un ejemplo de un esquema justo de
rotación y observa que (al margen de los costes de funcionamiento) tales
procedimientos pueden ser razonablemente eficientes. Véanse pp. 169-171. Acepto
las conclusiones de su trabajo, incluyendo su afirmación de que la noción de
imparcialidad no puede ser explicada por asimilación a la de utilidad, pp. 176
ss. El examen efectuado con anterioridad por C. D. Broad, "On the Function
of False Hypotheses in Ethics", International Journal of Ethics, vol. 26
(1916), especialmente las pp. 385-390, merece también ser mencionado.
26-Para un examen de estas obligaciones, véase
Michael Walzer, Obligations: Essays on Disobedience, War, and Cittizenship
(Harvard University Press, Cambridge, 1970), cap. III.
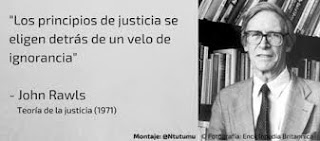



Comentarios
Publicar un comentario